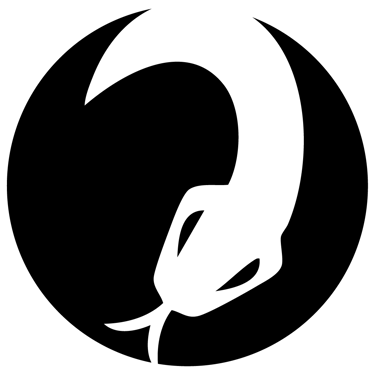Frydha Victoria
Juntapalabras #2 - Con una obra dedicada a la poesía, Frydha Victoria se posiciona como una de las voces más desafiantes y poderosas de la literatura joven en México. En esta entrevista, Diógenes Laredo la interroga sobre su deambular poético, ese tránsito entre su primer poemario publicado hasta la última de sus obras: Todos los fantasmas de esta casa.


El 14 de septiembre de 2024, entre el vaivén de las voces y el aroma del café, tuve la fortuna de encontrarme en el agradable espacio de Lienzo Librería, en el centro de Tepic, con la poeta Frydha Victoria. Ella nos comparte, para el segundo número de Inmóvil, sus memorias y descubrimientos, y el entusiasmo vital y nostálgico que le remonta a su rechazo de un cierto tipo de poesía y sus posteriores influencias literarias, entrelazando su propia lírica con la de las grandes y los grandes poetas mexicanos. Nuestra conversación, que a continuación leerás, es un viaje, un mapa de emociones que delinean su obra y la hacen brillar con fuerza singular.
Diógenes Laredo: Has escrito Ánforas de Oporto, Traslúcidos y Todos los fantasmas de esta casa, tres poemarios con los que es innegable tu vocación de poeta. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo llegaste a la poesía?
Frydha Victoria: Digamos que fui una niña lectora. En mi casa siempre hubo libros, enciclopedias, recursos bibliográficos. Recuerdo haber visto de manera continua una antología poética de Amado Nervo. Así fue como llegué a la poesía por primera vez. Pero recuerdo que cuando abrí ese libro a mí no me gustó; o sea, consideré que las rimas, que esa poética era todo lo que había sobre la poesía y entonces elegí distanciarme de manera consciente, digamos que yo tendría como unos diez años. Pero siempre me gustó leer.
Cuando estaba chica, los maestros y las bibliotecas del rincón hicieron su trabajo. En mis salones había bibliotequitas con muchos libros y fue hasta la secundaria, ya más grande, cuando vino todo este fenómeno de Crepúsculo y me sumé a esta literatura juvenil. En la adolescencia, tal vez llegando a los quince años, tuve otro encuentro con el lenguaje poético (no con la poesía): Gabriel García Márquez. Recuerdo que leí Cien años de soledad y dije: ¡a huevo!, esto es lo que yo quiero hacer para toda mi vida: quiero escribir como García Márquez. Ya después, cuando empecé a tomar talleres, con dieciocho, diecinueve años, escribí cuentos. Hasta que un día se me ocurrió hacer un poema y me di cuenta que era buena escribiendo poemas, que me sentía más cómoda escribiendo poemas y que me daban premios por escribir poemas, y que a la gente le gustaban más los poemas.
Dentro de la literatura, la poesía me agrada porque es contundente, breve, puedes abarcar mucho con poco en relación al cuento. Y no es flojera, simplemente a mí no me gusta dar tantos rodeos a la hora de contar algo, no me entusiasma. Lo que me entusiasma de la poesía, y lo que me hizo permanecer en ella, es que es dosificable, es como una llave de agua. Tú la abres cuando quieres, la cierras cuando quieres, y comparada con escribir un cuento o una novela, que son como dejar el agua correr, a mí no me gusta dejar el agua correr.
Diógenes Laredo: Cuéntanos sobre Traslúcidos, la obra con la que ganaste el Premio Estatal de Poesía Trapichillo 2015.
Frydha Victoria: Sí, justo me estabas preguntando cómo llegué a la poesía y todo lo demás. Mi reconciliación con la poesía llegó cuando encontré a Jaime Sabines, cuando empecé a leer a Francisco Hernández, a Eduardo Lizalde, todos estos autores que me dieron luz respecto a muchas cosas. Francisco Hernández, para mí, fue de las mejores cosas que pude haber conocido: tenía una poesía muy desoladora, muy moderna. Y al mismo tiempo un José Carlos Becerra, ¡hay que hablar de José Carlos Becerra, por favor! Estos autores, en ese momento, fueron disruptivos y me dieron un panorama sobre la poesía.
No había leído a poetas anglosajones, ni de América ni de Europa. Yo estaba leyendo a los poetas del siglo XX en México. Como que me clavé mucho en eso. Ya después descubrí que Efraín Huerta, Alí Chumacero, Octavio Paz, vinieron a romper el lenguaje e introdujeron el verso libre. José Emilio Pacheco y José Carlos Becerra introdujeron entornos urbanos en su poesía. Para ese momento pensaba que la poesía era cursi, de amor, patriótica, y entonces cuando leo "Me duele esta ciudad,/ me duele esta ciudad cuyo progreso se me viene encima/ como un muerto invencible", de José Carlos Becerra, me digo: ¡a huevo!, yo me siento así. Cuando leo a un Efraín Huerta hablando de las calles, dije: ¡a huevo!, yo me siento así. Y entonces empecé a identificarme mucho con la voz lírica de esos poetas que, a la misma edad que tenía yo, estaban escribiendo todo eso.
Para mí fue una certeza muy impresionante porque dije: claro, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, todas las emociones, todas las experiencias existen, todos los escenarios, este sentimiento de vivir en una ciudad perdida, que ya no es la ciudad de tu infancia; de experimentar las calles, de experimentar la noche, de experimentar caminar y caminar y caminar… fue algo que yo hice cuando escribí Traslúcidos. Yo caminaba. La casa en donde crecí está muy pegadita al Cerro de San Juan. Entonces, yo agarraba breña y bajaba por el cerro a la Alameda, al Centro. Me iba a caminar toda esa parte de la ribera del río Mololoa o, cuando salía de la universidad, me iba caminando hasta mi casa, y en esa peripatética empecé a escribir estos poemas en la cabeza.
Traslúcidos fue ese descubrimiento y esa irreverencia. Era una chica de diecinueve o veinte años que iba a todos lados con sus libros y su libreta. Creo que fue el momento en el que más me clavé, y lo extraño con muchísima nostalgia porque la universidad me permitía hacer eso. Mi familia tenía un negocio de viajes, y me tocaba ir de aquí para allá, y pasaba todas las mañanas en la cajuela del autobús escribiendo poemas, leyendo poemas. Esa idea romántica del poeta la tenía, la estaba viviendo a flor de piel y detonó en Traslúcidos, que para mí es de lo más genial que he escrito, porque lo escribí sin tener conocimiento previo de muchas cosas, lo escribí sólo con la inercia, lo escribí con las ganas de ser disruptiva también, de hacer y de ser. Recuerdo que dije: ¡sí, a huevo!, voy a ser moderna, voy a romper.
Ese libro lo escribí para darle en la madre, así como tal, a mucho canon que había en esta ciudad. Lo escribí con la rebeldía que existe a los veinte años, y ya después comprendí por qué ese canon es canon. Pero en ese momento yo decía: no es posible que los premios literarios se los estén ganando hasta tres veces las mismas personas. No es posible que esa gente, que no se está atreviendo a ser disruptiva con el lenguaje, esté ganando premios. No, yo voy a escribir y me lo voy a ganar. Y no sé si fue causa de manifestación o lo que tú quieras, pero lo logré.
Diógenes Laredo: ¿Por qué Traslúcidos?
Frydha Victoria: Porque traslúcidos somos todas las personas que caminamos, o sea: tú vas por la calle, por la avenida México, te encuentras a las mismas personas de siempre, ya sabes a qué hora salen (Tepic es una ciudad muy pequeña), ves a los mismos vagabundos, los tratas con cierta familiaridad. Pero al mismo tiempo no existe esa materialización de poder detenerte y decir: ¿cómo estás? ¡Qué gusto verte otra vez, por tercera ocasión esta semana!, y eso los vuelve transparentes.
Una vez vino Diego Espíritu a presentar Todos los fantasmas de esta casa y me decía que Traslúcidos estaba ahí, implícitamente relacionado con ese otro libro. Ahí se gesta esa idea de incorporeidad. Traslúcidos fue caminar Tepic y aprendérmelo, recorrer Tepic muchas madrugadas. Enamorarme, desenamorarme. No hay un solo poema de amor, creo.
Diógenes Laredo: El poema que dedicas a Cinthya Morado, por ejemplo, es como de amor fraterno o de amistad, según yo.
Frydha Victoria: Ese poema habla sobre el final del entorno que empecé a dibujar. El libro empieza con: ESTOY MIRANDO EL CIELO desde una habitación/ nadie sabe/ es mi cuerpo desnudo quien les contempla: Y el poema concluye con dos puntos. El siguiente poema dice: AQUÍ EL MUNDO SE DETIENE y lo veo descender/ y desaparece/ y ya no está/ No puedo tocarlo/ escucho cómo chilla/ y sé que suena como el claxon/ o el motor de un carro/ que vuelve a irse
Entonces, esa voz lírica parte de un narrador testigo que empieza a contarlo todo. Y solamente una persona notó toda la estructura que tenía, pues lo puedes considerar como un poema corrido: los primeros versos terminan con dos puntos y el último poema es el único que tiene un punto final. Y en medio de eso, si tú te pones a leer todo el texto, no hay un sólo signo de puntuación. No. Ni siquiera títulos. No hay nada. Entonces, para mí fue abrir y cerrar.
Diógenes Laredo: ¿A dónde te llevó Traslúcidos?
Frydha Victoria: Cuando estás dándole vuelta a una misma idea y sobre piensas y analizas, tienes una ciudad que es un cubo y luego la volteas y la volteas y tal. Imagínate concentrarte en un objeto tantas veces. Caes. Y al mismo tiempo que estaba escribiendo ese libro estaba con la reciente muerte de mi padre. Habían pasado como dos o tres años de su muerte. Viajaba mucho en bici, me sé todas las calles de Tepic, todos los atajos de Tepic, y llegaba a mi casa y escribía. Y eso concluyó, sí, en una tristeza muy profunda, en muchísimas fiestas, creo que fue la época en donde más experimenté la humanidad, mi propia humanidad; saber hacia dónde podía llegar, tanto abajo como hacia arriba. Y recuerdo que traía ese punch, me acababa de salir de la escuela de leyes, un año antes, porque estaba convencida de que no era lo que yo quería para mi vida, no quería ser abogada. Fue muy complicado. Cuando murió mi papá, en su lecho de muerte le dije: voy a ser la mejor abogada que tú hayas querido ver. Pasó el primer semestre y dije: esto no me gusta tanto, al segundo semestre dije: no me gusta, y en el tercer semestre concluí: definitivamente no me gusta, y al mismo tiempo del no-me-gusta estaba luchando con la idea de lo que le prometí al cuerpo moribundo de mi padre. A mi mamá le dije: ya no quiero estudiar derecho. La señora se atacó. Mientras esto pasaba, gané el primer lugar del Concurso de Poesía Erótica y Amorosa, y con ese dinero me pagué mi ficha para la universidad y dejé la carrera de derecho como a medio semestre sin que ella se diera cuenta. Nomás un día llegué y le dije: ya voy a estudiar otra cosa. Y a partir de esa primera determinación de mi propia vida empecé a crear este camino.
Traía todo ese ímpetu, esas ganas. No había pasado ni un año de que abandoné, cuando ya me estaban invitando a encuentros nacionales. Ahí conocí a Carlos Velázquez, por ejemplo. Él me dijo: si tú quieres empezar a escribir, escribe y ya. En esa borrachera estaba también Cristina Rivera Garza (yo no sabía quién era Cristina Rivera Garza en ese momento), pero estábamos en una cantina de Zacatecas y yo veía a una mujer canosa con lentes bailando Mi Matamoros querido y decía: güey, ¡a huevo! Estaba también Luis Jorge Boone, otro autor que a mí me gusta mucho, que también descubrí en ese momento, y Boone y yo estábamos cantando a los Tigres del Norte y por el otro lado estaba Carlos Velázquez firmándome un billete de cien pesos con su autógrafo, diciéndome al oído que habría querido que alguien le hubiera dado dinero cuando tenía esa edad y comenzaba a escribir.
Postulé a la Fundación para las Letras Mexicanas, me dieron la beca, me fui a estudiar dos o tres semanas a Xalapa, en donde conocí a Irma Torregrosa y tomé cursos con David Holguín, con Esther Hernández Palacios, que fue la primera persona que me presentó a Enriqueta Ochoa; Esther ya murió, pero fue gran poeta, una gran estudiosa de Enriqueta. Tomé taller con Eduardo Langagne y Felipe Garrido, y todas esas experiencias me hicieron darme cuenta de lo increíble que es esto. Fui a otro encuentro, el Interfaz, en Guanajuato, con Mario Bojórquez, Mijaíl Lamas, Verónica G. Arredondo, Luis Felipe Pérez y un montón de personas más.
A finales de 2015 me invitan a Acapulco y ahí conocí a Balam Rodrigo, a Iván de León, Azul Ramos, a Orlando Mondragón, que ahorita es uno de los autores más chidos que tiene el país, y juntarme con ellos, o estar junto a ellos, me dio otro panorama de la poesía a nivel profesional, que yo en algún momento quise alcanzar y no pude: trabajarlo desde provincia es muy difícil. Ellos estaban en el centro.
En el verano de 2015 me llegó una solicitud de amistad de Diego Espíritu invitándome a la Ferio del Libro del Zócalo. En ese encuentro conocí a gente que hoy por hoy es de mis amigos más cercanos y fue una inercia que tuvimos de un año completo, hasta dos años. Éramos juntos un montón de personas jóvenes queriendo experimentar la poesía y la vida y las fiestas y el alcohol y todo al mismo tiempo. Y se nos hicieron un montón de experiencias.
Xel-Ha López es una de ellas; Aleida Belem, César Bringas, Andrés Paniagua, Arturo Loera, que ganó el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino hace dos años; Adrián Martínez, quien tiene una editorial que se llama Sindicato Sentimental.
Creo que Traslúcidos fue la parte más genuina de mi labor poética. La menos maldosa, la menos experimentada, la más orgánica. Todo lo que empecé a escribir después de eso (no quiero decir que vino contaminado), vino bajo las estructuras del poema, bajo las formas, bajo las fórmulas, bajo los recursos retóricos, bajo todo eso que te han dicho en la academia que es un poema. Que es de lo que trato de despegarme ahorita con las cosas que estoy escribiendo. En conclusión, Traslúcidos es lo más genuino que yo pude haber hecho.
Diógenes Laredo: Creo que a muchos de tus lectores nos gustaría saber cómo surgió Todos los fantasmas de esta casa. ¿Disciplina, ritual, sobresalto? ¿Cómo llegaste a conjuntar las palabras que formaron este último libro?
Frydha Victoria: Fue una experiencia muy bonita y muy consciente de escritura. Porque ese libro empezó a finales del 2019, cuando le escribí unos poemas a mi abuela, con quien no tenía hasta ese momento una relación muy estrecha o amigable. En la historia de mi abuela encontré muchas similitudes a la historia de mi mamá. Y en la historia de mi mamá encuentro muchas similitudes a mi historia. Entonces, a partir de ese momento, a mí me explotó la cabeza. En ese momento dije: güey, nos estamos repitiendo. Estamos repitiendo los mismos patrones, estamos repitiendo las mismas situaciones, estamos repitiendo esta vida, somos la misma persona. O sea, somos la misma realidad las tres. Experimentamos los mismos sentimientos, nos relacionamos con los mismos parámetros. Por ejemplo, mi abuela no se casó con mi abuelo, se fue a vivir con él porque estaba harta de su papá. Y mi mamá hizo lo mismo porque ella estaba harta de su mamá. Y yo hice lo mismo porque ya estaba cansada de la dinámica de mi casa. Entonces dije: ok, espérate un poco. Me puse a escarbarle y empecé a descubrir un montón de cosas y escribí un poema que era una especie de perdón hacia mi abuela.
Siempre juzgué la figura de mi abuela. No encontraba en ella a una persona cariñosa conmigo. No encontraba en ella una muestra de afecto. No encontraba en mi abuela a esa abuela cariñosa que te muestran en las películas. Mucho tiempo crecí con la idea de que mi abuela no me quería, pero ¿por qué no me quería?
Finalmente comprendí que no es que mi abuela no me quisiera, simplemente no le enseñaron el lenguaje del amor. Mi abuela creció en un albergue con un montón de niños. Imagínate que te lleven tus papás y te dejen en un lugar como el Hospicio Cabañas, porque no tenían para darte de comer. Oye, eso es rudo. Con qué agallas vengo a cuestionar la vida de mi abuela de setenta años si yo tenía veinticinco y mi vida e historia habían sido distintas. Entonces, escribí un poema que se llama “Matrioshka”, que hoy por hoy es la parte intermedia de ese libro. Las matrioshkas son estas muñequitas rusas, que cuando la abres hay una muñequita adentro, y cuando la abres hay otra y hay otra y son cuatro muñequitas en una sola.
Ya había leído que las nietas permanecemos en el vientre de nuestras abuelas. Cuando están gestando a nuestras madres, al mismo tiempo de esa gestación se están creando los óvulos, y nosotros somos uno de esos óvulos. Entonces empecé a escribir esos versos y luego se abrió una oportunidad de que me los publicara la revista Punto de partida de la UNAM, y les mandé el enlace a muchas personas, una de esas fue Manuel Iris, quien prologa el libro. Manuel Iris es un poeta de Yucatán, que vive ahorita en Cincinnati, le va muy bien, es un gran poeta, tiene un lenguaje poético con el que yo tengo cierta afinidad. Y entonces un día me dijo: oye, pues nos video-llamamos: te quiero decir algunas cosas sobre tu texto. Me dijo: está súper bonito, yo creo que este poema está bien logrado, ¿cuándo va a ser un libro? Y yo le decía: esto no va a ser un libro, son poemas y ya.
Cuando sea un libro me avisas, me dijo. Para eso transcurrió mucho tiempo, terminó el 2019, 2020, empezó la pandemia, me quedé sin trabajo, tuve que dejar la casa que tenía, y esa idea de dejar las casas, porque tenía un año de haber dejado la casa de mi mamá, el cuarto en donde crecí, y me había ido a edificar un nuevo cuarto, una nueva casa, un nuevo hogar a mi gusto, y ahora tenía que abandonarlo por una situación ajena a mi persona.
Nos fuimos a meter a un cuarto muy pequeño, pero que tenía un estudio. Acababa de leer Una habitación propia de Virginia Wolf. Está bien, esto es todo lo que necesito: Virginia Wolf dice que una mujer necesita una habitación propia para iniciar a escribir. Y me metí a esa habitación propia mucho tiempo, muchas tardes, y empecé a desarrollar ese libro en donde supe, volviendo al tema de la idea que tienes en tu cabeza, que necesitaba explorar a mi familia completa, no solamente a mi abuela, también a mi mamá, a mi papá, la muerte de mi papá. Recuerdo (y Luis Ventura es testigo) que yo salía muchas veces de ese estudio llorando: era muy desgarrador enfrentarme a la reinterpretación de mi propia realidad.
Después de todo eso ejercicio de escritura consciente, llegó Adonaí Uresti, editor de Crisálida, y en cuanto lo leyó quiso publicarlo. Y le metió ilustraciones. Llamé a Manuel Iris, se aventó el prólogo. Uno de mis mejores amigos, una de las personas que más adoro en la vida, Diego Espíritu, también hizo su parte en ese libro. Cuando salió, sentí que era lo mejor que pude escribir hasta ese momento y todavía lo creo. Siento que lo definí muy bien, que exploré mucho mi lenguaje poético, que me atreví en ciertas cosas, en ciertos términos de escritura. Ahí adentro hay un poema que es como una letanía que dice: La nuestra la viva la matriarca/ la que jamás besó una boca/ la estática flor de la memoria/ la infante la desarraigada/ la siempre temerosa/ la pálida mano que me sostiene/ la cara de muñequita/ la sonriente la que llora a medias/ la mujer de fe la encarnación de Dios… una letanía hacia mi abuela, que fue un ejercicio también de conciencia.
Diógenes Laredo: ¿Con qué te quedas? ¿Qué le dirías a quienes empiezan a escribir poesía?
Frydha Victoria: No tengo un compromiso con la gente que quiere escribir poesía. O sea, yo no tengo un compromiso, no quiero que esto sea una entrevista de aliento a la gente: todas las personas tienen derecho a hacer lo que quieran con su vida y los que quieren escribir: mucha suerte. Bienvenidos a este camino. No quisiera decir: ¡ay, qué bonita es la poesía!, ¡qué maravillosa! Finalmente, la escritura, al menos en mi vida, es una de las ramas que me conforma, pero no lo es todo. La escritura es una herramienta de comunicación, de expresión. A las personas que se quieren dedicar permanentemente a la escritura les deseo mucha suerte y todo el éxito del mundo. En algún momento yo quise hacerlo, pero luego volteé y ahí estaba mi vida profesional de comunicadora haciéndome ojitos y también me hace muy feliz, aunque a veces me ponga triste. Pero trato de mediar esos dos perfiles que, finalmente, no están peleados uno con el otro: la poesía es un ejercicio de comunicación.
Cuando escribo un poema estoy utilizando una de las múltiples herramientas que tengo para hacerlo, con intenciones para hacerlo. Ahora, con esta entrevista, a mí me gustaría que la gente conociera a la persona que soy: mujer mexicana de treinta años, clase media-baja, que paga renta, que tiene un perro, que vive en unión libre, que va a un trabajo que muchas veces odia y le estresa, y que tiene cero expectativas de ser alguien relevante en la vida. Creo que esa es la primera idea que hay que eliminar de nuestras cabezas. Más allá de los reconocimientos que yo pueda tener, los libros que pude publicar, las felicitaciones, la popularidad, los friends de Facebook, los followers de Instagram y todo lo demás, esas son cosas que pasan a segundo plano. Cuando al final del día llego, me acuesto y cierro los ojos, solamente me encuentro conmigo. Todas las demás cosas desaparecen. Me costó mucho trabajo llegar a esa conclusión. Sí soy una persona que escribe poesía, que le gusta lo que hace. Algunas personas han dicho que mi poesía es buena, pero eso no me define. Soy nada más un ser humano. Y ya.
Al finalizar esta charla, me quedo con la imagen de Frydha como un faro en la neblina de la creación literaria. Su voz, sincera y desafiante, nos recuerda que la poesía es, en esencia, un acto de rebeldía y conexión. En sus palabras, encuentro la invitación a mirar más allá de lo superficial, a buscar la profundidad en nuestras propias historias y emociones. “Soy nada más un ser humano”, dice, y en esa humildad radica su grandeza. La poesía, para Frydha, es una herramienta de comunicación, una forma de vivir y sentir el mundo. Con cada verso, abre puertas hacia lo invisible, dejando tras de sí un rastro de luz que ilumina el camino a quienes se atrevan a seguirlo. Así, la invitación queda hecha: adentrarse en su obra y encontrar en ella, tal vez, un reflejo de nosotros mismos.