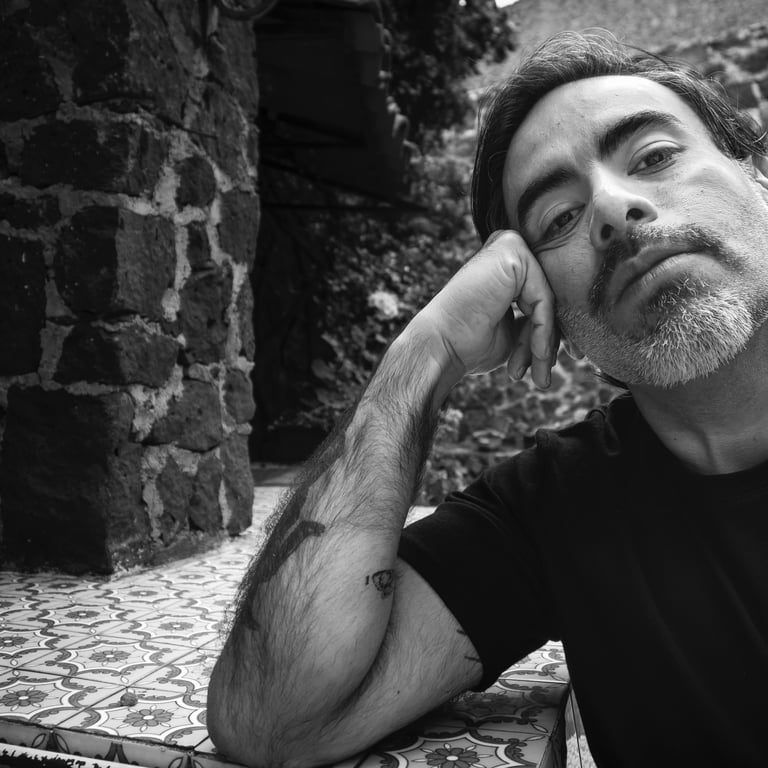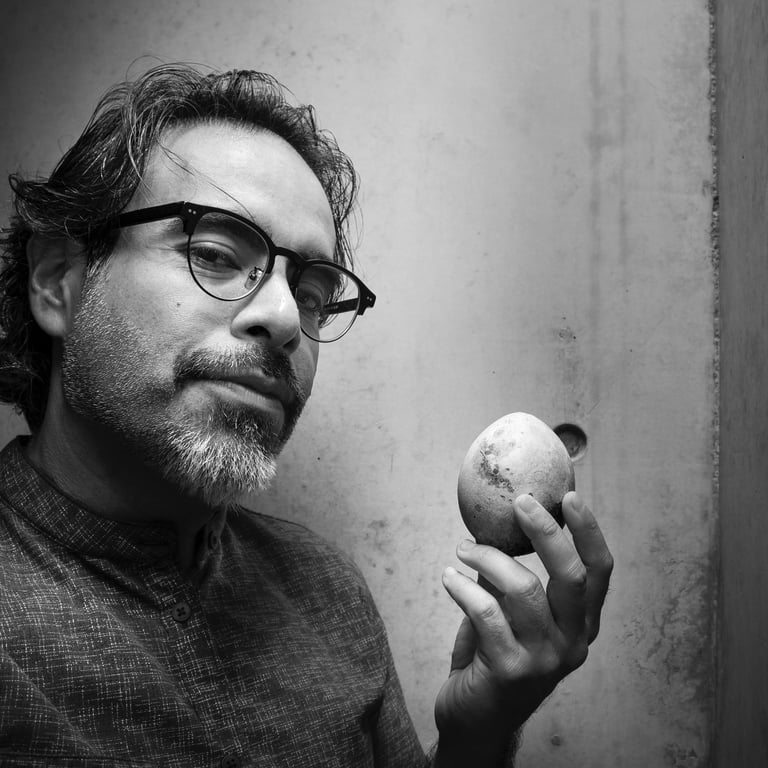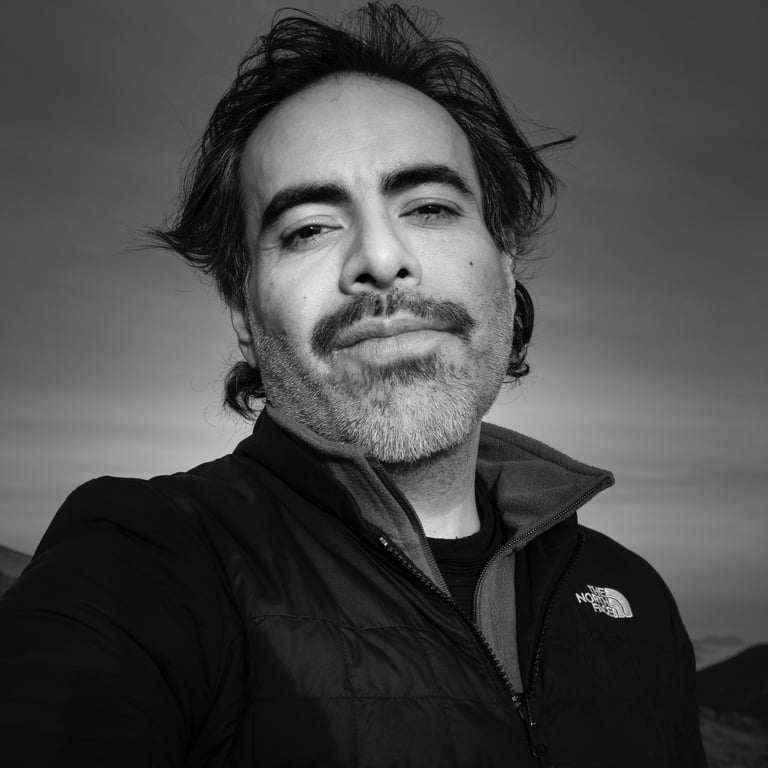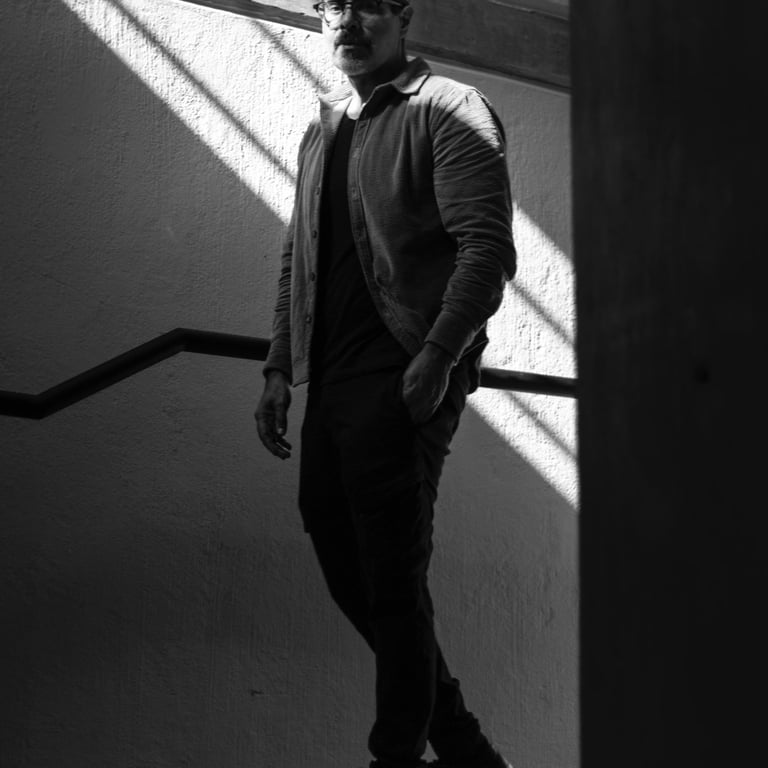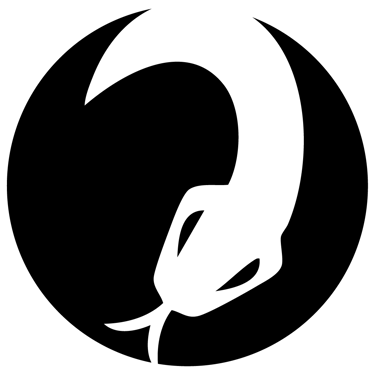Rafael Villegas
Juntapalabras #3 - Coleccionista de memorias y sueños, montañista y observador implacable, Rafael Villegas nos concede un momento para viajar al pasado en este tercer Juntapalabras. En su charla con Diógenes Laredo reflexiona sobre el movimiento y esos viajes personales que nos conducen lejos de nuestra tierra, pero cada vez más cerca de uno mismo a través de la palabra.


Rafael Villegas y yo nos reunimos en Guadalajara, Jalisco, en el marco de la Feria Internacional del Libro de 2024, para intercambiar tragos de café y palabras. Este fue el resultado de esa agradable conversación.
Diógenes Laredo: ¿Cuándo empezaste a interesarte por escribir?
Rafael Villegas: Alguna vez me preguntaron algo parecido y terminé contestando que yo había empezado muy tarde a escribir. La primera vez que recuerdo haber escrito algo con intención literaria fue saliendo de la prepa, justo en el proceso de que me iba ir a vivir a Guadalajara. Pero luego dije no: sí empecé antes, pero es como si uno se creyera también cierta historia sobre sí mismo. Luego encuentras pistas sobre ti mismo que no habías considerado, que habías dejado de lado y que no habías hecho parte de tu identidad y de tu propia historia de vida, que fue cuando hice —hace ya cinco años— el diario de sueños Lengua noche.
El diario de sueños es algo que hice con registros escritos de sueños que tuve desde 1985 hasta 2019, desde que tenía cuatro años; claro que no anoté un sueño cuando tenía cuatro años, pero como a los diez años anoté ese sueño del que siempre me acordaba; o sea, lo anoté como un recuerdo de que hace tantos años soñé eso y desde los diez empecé a anotar todos mis sueños en cuadernos. Entonces nunca lo había pensado: no había pensado en la escritura de sueños como escritura, como literatura. Lo pensé como algo casi-casi del cuerpo, como un encargo que tenía que hacer y lo ponía en papel y lo escribía y luego hacía dibujitos como para medio ilustrar el sueño.
Y hacía recortes como collages. Trataba de hacer ilustraciones también de los sueños, de lo que veía, de algunas cosas que veía en los sueños. Pero eso era escritura. Y hasta ahora es como sigo pensando el arte: como el proceso de lo onírico y de cómo lo traslado a escritura. Al final así hago todo. Si voy a escribir una novela, si voy a escribir un cuento, lo pienso desde el inconsciente, siempre trato de que sea lo más salvaje e inconsciente posible en la escritura, incluso en bruto: que sea como un sueño. Siempre trato de escribir como escribo los sueños, porque cuando escribo sueños me siento muy libre, no siento presión de nada, no siento que estoy escribiendo con la idea de qué va a pensar la crítica, qué va a pensar el lector o qué va a pensar mi mamá.
No pienso nada, necesito hacerlo y lo coloco ahí en la escritura. Si es un cuento, así lo hago: trato de escarbar y saber que viene desde lo más profundo del inconsciente, y sacarlo así, aunque sea absurdo, aunque sea extraño, aunque sea incomprensible, así me gusta y lo coloco así. Tal vez ya en el proceso de la reescritura, de las revisiones, de las correcciones (incluso pasan años) le doy una forma más civilizada, menos salvaje, para que sea más comprensible, pero casi todo lo que escribo en su primera versión es muy bruto.
Ya escribía desde entonces, pero yo no tenía idea, para ser franco, de que existieran los escritores. Es una tontería. Sabía que existían las historias y las palabras, pero no sabía que había quienes las escribían. Por ejemplo, yo era alguien que leía mucho la Biblia. Crecí en un ambiente religioso y de niño creía en esas cosas. Para mí la Biblia había sido escrita por Dios, o por una entidad divina, ese era el autor, ¿no? Claro, luego entiendes que hay un autor detrás de cada libro de la Biblia, hay estilos distintos, hay vocaciones distintas, vamos: hay escritores detrás de la Biblia, es un colectivo, un libro colectivo intergeneracional. También leía enciclopedias, revistas de viaje, National Geographic, revistas de misterio, donde no importan los autores, lo que importaba era el contenido, las historias, la imaginación, revistas de naturaleza, me gustaban las enciclopedias de naturaleza, de mitología. Hasta que llegué, ya en Guadalajara, ya adulto, y estudié historia, ni siquiera letras. Nunca fui a un taller literario en mi vida, y pues sí: soy autodidacta.
Diógenes Laredo: Entonces, digamos, ¿todo esto te llevó a la narrativa?
Rafael Villegas: Hay una máxima en muchos talleres literarios de narrativa que dice: escribe de lo que sabes, y me parece que es una recomendación válida, pero al final a mí me parece que es una recomendación medio obvia porque: ¿de qué vas a escribir de todos modos?, es como obvio: vamos a terminar escribiendo de lo que sabemos. Pero a mí me parece más interesante, o me llegó a parecer más interesante, el tema de escribir de lo que quieres saber.
Yo empecé a escribir sobre cosas que no conocía y tenía curiosidad. Si quería conocer sobre la Rusia del siglo XIX (una vocación muy de historiador, que es mi otro oficio) me ponía a investigar y terminaba aprendiendo cosas que no eran de mi experiencia inmediata. Entonces, a mí esta parte me emocionaba de escribir narrativa, escribir sobre algo que no era yo y eso tiene que ver con un proceso muy personal, o sea, yo francamente odiaba ser yo. Mi infancia no me gustaba, lo único que quería era escapar, irme, irme de mí mismo, de mi identidad, irme también de Nayarit, quería irme de mi casa, irme y hacer mi vida solo, porque tenía esta idea ingenua de que irme significaba libertad y transformación, de que me iba a poder convertir en algo que yo no sabía que no que era. Entonces casi toda mi narrativa tiene que ver con irse, tiene que ver con el viaje, tiene que ver con lo que no soy yo, pero al final terminas siendo tú, o sea, por más lejos que me vaya, por más que escriba de Siberia hace cien años, terminaré escribiendo sobre mí mismo, por eso digo: finalmente sí escribes de lo que sabes.
Acabo de terminar —espero que salga pronto— una antología personal donde reúno una selección de cuentos de mis libros de cuentos de los últimos diecisiete años, y me doy cuenta de que hay como una vocación, una intención en todos estos diecisiete años, que tiene que ver con eso: salir, irme de mí mismo, no ser yo, imaginar otra posibilidad para mí y para mi vida, otro mundo, ese tipo de cosillas. Categoriza muy bien en géneros como la ciencia ficción, el horror, la fantasía. Pero la verdad es que ahora mismo quiero sacar esa antología como un cierre de caja, porque ahora mismo mi imaginación ya no se mueve hacia allá. Ahora mismo, quizá, estoy más cómodo con quién soy. Ya me gusta estar aquí en este cuerpo y en esta cabeza, no me quiero ir, estoy bien. Ahora escribo mucho más desde lo personal y antes trataba de huir de lo personal.
Ahora es como si fuera un regreso, como ir hacia atrás, ir y regresar. Si hablamos de geografías, pues yo antes lo que estaba escribiendo era, sí, Siberia, Australia, cosas bien lejanas. Ahora, obviamente, están surgiendo escenarios como Nayarit, como el canal de Ciudad del Valle, como el Cerro de San Juan, están apareciendo esos escenarios que siempre estuvieron en mí, pero es porque estoy regresando, es como si sintiera ahora que estoy volviendo a casa y mi escritura es hacia adentro, es como desde acá, desde ahora voy a hablar de mí, aquí, en mi entorno pequeño y sin grandes aventuras.
Es verdad que tengo muchos años ya en la Universidad de Guadalajara, o sea, como que la universidad se volvió la única constante durante todos estos años. Viví en tres ciudades en los últimos veinte años desde que salí de Tepic en el 99. Y en estos años creo que la constante ha sido la universidad, ya sea como estudiante de licenciatura, de maestría, de doctorado y luego como profesor y luego como administrativo y luego, ahora sí, con este proyecto de archivo fílmico que estamos haciendo y al final sí sé que esa es la constante, pero siempre es una constante que digo: tarde o temprano la voy a soltar, porque necesito también darme la oportunidad en algún momento de mi vida de saber qué se siente que la escritura sea lo principal de mi día.
Siempre fue otra cosa. Cuando era estudiante de historia: era eso y escribía. Cuando estaba en la maestría: era eso y escribía; doctorado: daba clases y escribía. Y ahora trabajo con filmes y con audio y con cosas de archivo histórico, fílmico y audiovisual, y ese es mi centro y escribo. Siempre lo he sentido como un extra, pero al final ese extra es como si mi corazón estuviera allí realmente.
Eso soy: esos segundos, esos minutos que le puedo dedicar a la escritura y que, dedicar a la escritura no significa, lo sabemos, escribir. Simplemente, el hecho de que te sientas, y a lo mejor tienes un momento de revelación y descubres un título para un cuento, que todavía no sabes de qué se va a tratar, eso es escribir. Esos momentos son bien pequeños en mi vida. A veces uso mis vacaciones para intentar armar algo más elaborado, un cuento, o un libro a lo mejor. Han sido pocos los momentos como de privilegio, de decir: me dedico a esto nada más. Hace dos años lo sentí cuando estuve en la residencia de Casa Wabi, porque fue básicamente dos meses nada más para crear. Eso yo nunca lo había vivido.
Diógenes Laredo: ¿Qué es Casa Wabi? ¿Cómo fue para ti?
Rafael Villegas: Es una fundación y casa, y una residencia artística que está enfocada sobre todo a las artes plásticas para escultores, pintores y artistas visuales; para imagen, básicamente. Por año reciben varios grupos de artistas de todo el mundo, seleccionados, curados, para que pasen una temporada en la casa y creen obra nueva y también hay un proceso de hacer trabajo con comunidad porque Casa Wabi está ubicada a una hora de Puerto Escondido en Oaxaca.
Casa Wabi te provee las condiciones para crear, te da un estudio, te da una casita junto a la playa. La fundación se enfoca en tener una colección de arte plástica, etcétera. Pero hace unos años se creó el Premio Narrativa Casa Wabi - Dharma Books, y parte del premio consistió en ser residente de Casa Wabi. Entonces, a ese premio, a esa residencia como escritores hemos ido Olivia Teroba y yo. Te proveen las condiciones vitales, te cubren todo, todo lo básico, te lo cubren para que tú nada más estés ahí dispuesto a crear y la misma arquitectura de la casa te lleva a eso. Los jardines de la casa te llevan a eso. En la mañana paseas por los jardines, o por los espacios diseñados por Kalach, la arquitectura de Tadao Andō, toda esa arquitectura y todo ese arte. Tarde o temprano tú entras también en ese estado y estás en medio de la naturaleza. Aproveché totalmente y en los casi dos meses que estuve ahí salí con dos libros.
Pero fueron dos libros muy breves, de los cuales uno es de poesía. Tenía años que no escribía poesía, pero hay ahí un libro de poesía y el otro es un diario. Que es parte de lo que estoy haciendo ahora, escrituras del yo. Escribí ese diario y ya está básicamente terminado. Son dos libros muy breves, pero en dos meses salí con dos libros, claro que aproveché.
Y a veces pienso que últimamente me interesa más construir un archivo. Registro todo, tomo foto, las imprimo, las guardo en cajitas, así por años o por meses. Tengo archivos de mi vida y siento que el archivo mismo es un acto creativo, aunque claro, a lo mejor nada de eso va a terminar en un libro o una exposición, a lo mejor nadie lo va a ver nunca. Pero el estado creativo tiene que, de alguna manera, sobrevivir a lo que nos exige la vida cotidiana.
Diógenes Laredo: Nunca te fuiste completamente.
Rafael Villegas: No, nunca me fui completamente, porque además mi mamá y mi papá vivían aquí, mi papá murió durante la pandemia, pero mi mamá ahí está y siempre estoy emocionalmente ahí, a veces necesito ir a Tepic, necesito ir mi casa, o sea, sigo diciéndole “mi casa” a la casa de mis papás, porque es como un refugio llegar y ver el Cerro de San Juan por un lado, el San Juan por acá, porque aparte, me dedico a hacer montañismo y es ahí donde empecé y el Cerro de San Juan para mí era como el refugio para aislarme, como para estar yo, para tratar de entenderme. Entonces ir, para mí, es como rehacerme, como que yo me rehago allá, entonces realmente nunca me fui y, además, está muy cerca de Guadalajara; nunca sentí como que realmente me haya ido. Y a la vez sí, o sea, a la vez sí corté con todo, ¿no? Y me parecía como importante en aquel momento, como el tema de lanzarme al vacío.
Creo que el arte tiene algo de eso. Para cada uno tiene que representar algo distinto. Yo no le puedo recomendar a alguien “vete de Tepic para hacerla”, porque: ¿qué significa hacerla? Hacerla para mí en el arte significa que no importa la edad que tengas y no importa el momento en el que estés en tu vida creativa: hagas exactamente lo que se te pegue la gana. Si eso implica hacerlo en Tepic o hacerlo en Madrid o hacerlo en Guadalajara o hacerlo en la Sierra, hacerlo junto al mar, eso no importa, mientras puedas conservar a lo largo de los años ese ímpetu: para hacer las cosas que tú quieres hacer y como tú quieres hacerlas, sin darle concesiones a nadie. Para mí eso sólo se podía lograr yéndome. Para mí eso representaba. Yo quería irme, yo quería hacer mi vida aparte y quería formarme aparte y arriesgarme y para mí fue llegar a una ciudad donde no había nada y yo no era nada, y todo fue de miedo, pero de emoción también. Me recibió muy bien esta ciudad, es una ciudad que amo muchísimo, igual que Ciudad de México, por ejemplo, que es otra casa para mí.
Vas descubriendo casas al final, y eso va muy bien conmigo, como moverme. Dar el salto al vacío significa soltar y reinventarme en otro lado y al final entiendes que el otro lado siempre es mental, siempre es emocional, no importa dónde estás colocado.
Entonces yo no le puedo recomendar a nadie que lo ideal es salirse de Tepic, más porque también han cambiado las cosas, no es el mismo Tepic que era cuando me fui, cuando me fui no había posibilidades de estudiar algo semejante a lo que a mí me interesaba, no existía ni la carrera de comunicación, yo hubiera estudiado comunicación seguramente si hubiera tenido esa opción, no me hubiera ido, pero me fui porque también no había otra opción y ahora que está también la de letras es increíble, o sea, eso va a permitir que más gente diga “pues yo me quedo”, y creo que no hay que romantizar tampoco la idea de irse forzosamente, ni a Guadalajara, ni a Ciudad de México, ni a ninguna parte. Si te sirve irte para crecer, pues buenísimo, hazlo, suelta todo, arriésgate y vete.
Pero otra vez, como lo importante es encontrarte en una situación, en una posición y en un lugar que te permita hacer lo que tú quieres hacer sin concesiones, porque el arte que concede a mí me parece que está destinado a caducar, y a colapsar. Es nomás como para pasarla durante un rato, para agradar a lo mejor a un público o cierta crítica o a cierta gente que da las becas, o los apoyos, a ciertas instituciones. Está bien, durante un rato te va a ir bien, a lo mejor, pero luego qué, o sea, cuando tú te quedas solo en tu habitación y dices “voy a escribir de nuevo”, no importa nadie, eres tú otra vez solo en tu habitación con tu computadora enfrente y es todo lo que importa, y no importa cuántos libros hayas hecho, vuelves a sentir lo mismo otra vez, “ok, aquí estoy, perdido frente este papel o este cuadernito o esta computadora y resulta que otra vez ahí voy, y voy a emprender otra vez el camino a construir un libro de lo que sea”.
Entonces esa aventura es el salto al vacío, si algo yo recomiendo es: aviéntate, saltar al vacío es esencial para crear. O sea, saltar al vacío significa soltar también como los amarres, no solo de lo que se espera de ti moralmente, también a veces soltar el lenguaje habitual. Un escritor necesita reinventar, romper el lenguaje diario, romper el lenguaje habitual y no tiene nada que ver con usar o no lo coloquial, sino que hay un lenguaje habitual, demasiado codificado, demasiado hecho, demasiado común también, demasiado sin sentido y demasiado útil. Es acercarse también a lo inútil del lenguaje. Es romper con la utilidad del lenguaje y hacer otra cosa con eso.
Siempre pienso en artistas como Herzog, que tiene este libro que se llama La conquista de lo inútil, justamente sobre la creación de la película Fitzcarraldo, que es este tipo loquísimo, que tiene la idea de trasladar un barco de vapor a través de la selva peruana y lo pasa por un cerro. Buscar un sistema para poder cruzar un barco por un cerro es una locura, es una cosa inútil, es una tontería y él tiene esta imagen: cursar el barco mientras está el tocadiscos funcionando dentro del barco y se escucha música con la voz de Caruso y bla, bla, bla, es una inutilidad absoluta, pero es bella. Entonces yo busco eso, ese tipo de experiencias inútiles, ese tipo de experiencias que a lo mejor nadie va a dar un peso por ellas, pero que son la belleza en nuestro estado más puro.