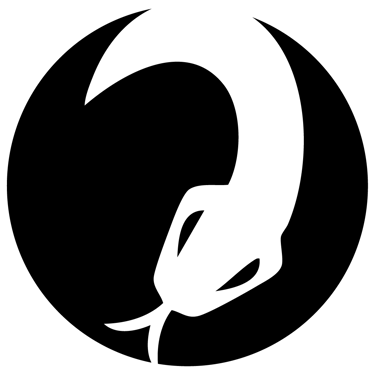Rodolfo Dagnino
Juntapalabras #1 - Diógenes Laredo conversó con Rodolfo Dagnino, escritor polifacético que nos deja entrar en las profundidades de su obra. Aquí conocerás de primera mano algunos secretos sobre la escritura de su novela Padre, y otras curiosidades literarias que entretejen su interés por la poesía y la narrativa.


En la penumbra acogedora del bar La Oficina, en Tepic, Nayarit, el 3 de junio de 2024 se gestó un diálogo tan efervescente como las burbujas de cerveza que acompañaban nuestras palabras. Rodolfo Dagnino concedió esta entrevista a Inmóvil, una conversación sobre literatura y creación. Entre el murmullo de las voces y la música regional, emergieron reflexiones que destilaban el espíritu de la poiesis. En este santuario de letras y libaciones, cada sorbo de cerveza era un verso en sí mismo, cada pausa una prosaica sinfonía del buen humor. La siguiente entrevista es tan solo un fragmento del diálogo entre dos personas que viven en esa zona de luz y oscuridad que es la palabra.
Diógenes Laredo: ¿Qué efecto produce en ti el arte de unir las palabras?
Rodolfo Dagnino: Es ahí donde descubro la fuerza y la potencia del lenguaje. Creo que es algo que quizás todos vivimos desde niños, desde que empezamos a usar el lenguaje. Desde que llegamos al lenguaje, nacemos al lenguaje, porque, por un lado, tenemos un nacimiento biológico, pero después tenemos un nacimiento en el lenguaje. Ya que adquirir la palabra podría ser como un segundo nacimiento: ahora podemos nombrar las cosas. La primera vez que me di cuenta de que podía jugar con las palabras y juntar dos que no están regularmente juntas, porque no están destinadas a estar juntas, fue lo que provocó que me inclinara por lo poético como forma de expresión, pero claro, en ese momento no tenía en la cabeza, ni siquiera conciencia, de qué era lo poético, era sólo la fuerza del lenguaje actuando sobre mí.
Evidentemente, previo a esto fue la lectura: ese sería un tercer nacimiento para mí: empezar a leer. Ingresar a los libros fue demasiado fácil porque estaban ahí y abundaban, estaban hasta de más, según decía mi madre en ocasiones, ya un poco enojada de tanto desorden, de tanto pinche libro. En la lectura fue donde surge mi necesidad por decir algo y, decir algo, primero, en un tono poético, con una pretensión poética. Pero también, como leía cuento, leía novela, leía poesía, no creía que tendría que dedicarme a un género nada más, ¿no? Sino que los practicaba por igual. Ya una vez empezando a escribir, digamos, surge la urgencia, la necesidad de hacerlo, de seguir haciéndolo, ahora ya es incontrolable (risas). Es lo que más me genera premuras y más premuras por escribir, más allá del alcoholismo (risas).
Diógenes Laredo: Es como si leyeras y todas esas palabras se te juntaran en la garganta y ahora ocupas aventarlas a afuera. Como suele suceder cuando pisteas (beber alcohol) y pisteas demasiado (risas).
Rodolfo Dagnino: Creo que es más epifánico el momento después del vómito, ya que es el instante donde dices ahora tengo que buscar mis palabras. Claro, ahora que ya estás en ese momento de indefensión, en ese momento de orfandad, después del vómito, ya es cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son tus palabras? Me refiero a qué palabras has incorporado. La palabra incorporado es muy bella, pues significa que las has integrado a tu cuerpo, para que sean como los puntos cardinales de los textos que escribes. Hay algunas cuantas palabras que cada uno va guardando, como pequeños tesoros simbólicos de nuestra vida y a partir de ellas se pueden desarrollar textos.
Finalmente escribir literatura, o textos con intenciones literarias, es también un oficio, o bueno, implica un trabajo, que a diferencia de otros trabajos en los que hay como un conocimiento acumulativo, uno aprende a hacer cosas, pero uno no puede recurrir al libro pasado que se escribió para hacer el libro nuevo. Implica un reconocimiento, sí, pero también implica un aprendizaje constante, una reinvención: si no, estaríamos escribiendo lo mismo constantemente, aunque no podemos escaparnos de lo mismo, porque temáticamente no creo que seamos, o en mi caso, no creo ser tan fructífero como para tener miles de temas a los cuales recurrir. Mis temas son pocos.
La literatura es el espacio de las contradicciones, aunque uno no quiere escribir igual, uno no escapa de escribir lo mismo, es algo que refería un poco Bonifaz Nuño, que intituló una de sus antologías como De otro modo lo mismo, para decir que la poesía se trata de decir lo que ya se dijo hace diez mil años y se sigue diciendo y se dice, pero de otra forma. Aunque, si hacemos caso a Borges, cualquier cosa que digamos está ya dicha de otra forma, porque yo puedo repetir las mismas palabras que utilizó Cervantes para escribir el Quijote y, estrictamente, no estaría escribiendo el mismo Quijote, que es el tema del cuento de Borges, ¿no? Porque finalmente los contextos cambian, entonces la definición que tengamos, la concepción que tengamos sobre una palabra no es la misma, ‘villano’, por ejemplo, es una palabra que usamos de forma distinta, en un momento dado tuvo una resonancia determinada: era el de la villa, que vivía en la villa y que por ser digamos de una clase menor, si cometía algún crimen pues el término se iba convirtiendo en algo negativo: un ‘villano’, para la clase alta. La denominación del otro a partir de la situación de poder que se tiene, eso modifica el contexto, pero aun así queremos decir cosas distintas y la literatura te permite explorar modos distintos de decir lo mismo. También hay narrativas o poéticas que generan o han generado su propia perspectiva en un mundo tan diverso. Y sobre todo hay narrativas y poéticas del norte del mundo. Afortunadamente, desde hace algunos años, las narrativas y poéticas del sur, es decir, de todos los países del tercer mundo, como se les llamó en un momento dado, ya están haciendo de sus narrativas posibilidades de interpretación del mundo; o sea, están también dentro del catálogo de lo posible, como una forma de leer el mundo, eso es muy enriquecedor.
Diógenes Laredo: ¿Cuál ha sido el momento de mayor silencio en tu carrera? En el que por más que intentas guacarear (vomitar) no guacareas (risas).
Rodolfo Dagnino: He tenido varios, pero uno de ellos fue al inicio de la paternidad, cuando nació mi primera hija. En un momento dado, cuando me enteré que iba a ser padre, un mecanismo, introyectado en mí, se operó para decir: bueno, ahora tienes que trabajar, tienes que ser una persona de bien, tienes que ingresar, digamos, a un molde específico de paternidad. Afortunadamente la poesía me dijo: esta madre está bien loca. O sea, ser padre en realidad es un trauma y también es un milagro, porque ahora tú vas a ser el que guía a un ser humano nuevo que biológicamente ayudaste a procrear, y que ahora escuchará tus palabras y verá tus ejemplos y… entonces la poesía, la literatura en general, siempre está en ese interregno del ojo crítico y de tratar de ver las cosas desde una perspectiva que no había sido vista. Me salvó escribir un poemario, que se llama Alumbramientos, me salvó de la posibilidad de sobrellevar este pedo. Y es bastante marica lo que digo porque el embarazado no era yo, era mi pareja (risas).
Porque finalmente, si tú ves a una mujer embarazada con la que compartes vida, y con la que hasta ese momento has sido, digamos, cómplice absoluto, o sea, ahora hay un espacio en el que tú no cabes: ¡está creando vida, ni más ni menos, en su cuerpo! Para mí fue maravilloso, porque me puso en mi lugar, y es un lugar que acepto sin ningún problema. Pero bueno, ese texto me ayudó a sobrellevar el silencio provocado por lo mismo que lo generó; finalmente ahí donde está el veneno está el antídoto, ¿no? Es lo que hacemos los escritores: de alguna manera si escribes sobre algo que no te toca personalmente termina siendo algo falaz.
La escritura es también una experiencia en sí misma. No solo de eso que ya experimentaste en la vida, sino la representación de “eso”, y aparte la composición, ya sea cuento, poema, crónica, lo que sea, la composición implica una experiencia distinta, no es que uno vuelque su vida tal cual, no, eso es imposible, para eso existe el lenguaje, pero el mismo lenguaje implica la imposibilidad que tenemos de representar al cien por ciento lo que nos sucede; no lo podemos hacer. Lo mejor que tenemos es el lenguaje y es imperfecto. Sin embargo, la literatura siempre tiene la ilusión de poderlo mostrar, a lo mejor no explicar, pero sí de hacerlo compartible. La experiencia de estar vivos, pues.
Como la experiencia de querer morirse, como la experiencia de no querer morirse, de llamar al otro: ser humano, de odiar al otro.
Diógenes Laredo: ¿De qué manera te enfrentas a la página en blanco?
Rodolfo Dagnino: No me enfrento. Con los años he aprendido a sobrellevar la página en blanco; o sea, sí puedo pasar largos periodos sin escribir, pero no hay pedo. Tengo una libreta o varias libretas en las que estoy escribiendo ideas, voy haciendo esta pre-producción de la escritura y cuando llego a la página ya hay algo más o menos armado, pero no del todo. Sí es cierto que de repente, a medio camino, me detengo, pero no es la página en blanco, la blancura de la página, que ya no es física, sino virtual, porque es la del Word, escribo a computadora, menos poesía, pues esa la escribo a mano y después la paso a computadora. Pero digamos, no enfrento eso, sino que cuestiono lo que estoy escribiendo.
Entonces ya no es el pedo de decir, güey, no sé qué decir, sino, güey, tengo que descubrir por qué se atoró este pedo, y a veces esa misma actitud genera que al otro día tenga una solución. Me he dado cuenta con los años que atormentarme ante el silencio es un desgaste de energía, entonces, duermo, y al otro día como por arte de magia, sucede, la escritura trabaja también a nivel inconsciente. Carlos Fuentes decía que confiaba mucho en los sueños, como espacios de re-organización del trabajo de la escritura; no en un rollo surrealista sino en un rollo de entender que trabajas con muchas cosas. Escribir es eso. Llega un momento donde uno está escribiendo y ya no es tan consciente como quisiera. Uno piensa en un escritor y dice, “¡ah, bueno!, éste lo sabe todo, tiene muy claro lo que va a decir”. Pero no, escribir es atender a un espacio oscuro, a una zona oscura como le llamaba Guillermo Samperio, que podría ser el inconsciente.
Diógenes Laredo: Entonces para ti, tu proceso creativo es eso: en realidad a lo que te enfrentas en la página en blanco es algo que ya está ahí puesto, simplemente lo vas anotando. En realidad, no hay una página en blanco, parafraseando lo que dices, en realidad lo que hay detrás de la página en blanco es un monstruo viendo detrás, simplemente esperando a que se te aviente encima. Por ejemplo, el rollo de Alumbramientos pudo haber engendrado una novela, pero no fue, tal cual como un embarazo: pudieron haber sido mellizas, trillizas, pudo haber sido un aborto, pero no: fue un poemario.
Rodolfo Dagnino: Creo que fue más bien por las cuestiones prácticas, de entre cambiar pañales y conseguir dinero para la leche; no había mucho tiempo para escribir una novela. No, pero, además, el tema de la paternidad me hizo pensar siempre en el discurso poético. El discurso poético es, digamos, el discurso más directo, entre comillas, lo digo entre comillas, pues de lo que dije a lo que sucedió hay siempre un abismo intermedio, todo lo que dije fue la mejor manera que encontré de decirlo, pero eso no quiere decir que sea exactamente lo sucedido, y tampoco importa.
Pero la poesía, al tener esta carga simbólica de ser un discurso directo, entre comillas, te digo, tenía una fuerza emotiva más cabrona: hablarle directamente al embarazo, hablarle al miedo de ser padre, hablarle a mi hija que todavía ni siquiera nacía, que era un embrión. Inclusive cuando nace en el poema, porque el poema va de desde el embrión de dos centímetros hasta que empieza a caminar, es la posibilidad de empezar a entablar un diálogo con ella y con lo que sucedió.
Diógenes Laredo: ¿Cómo cambia eso con Padre? Al pasar de la poesía a la novela.
Rodolfo Dagnino: Descubrí que no soy el padre, soy el hijo; descubrí que para tirar al Dios, pues tiene que ser a marrazos, o algo, y a marrazos es con prosa y, aparte, para tirar al Dios creado por mí mismo. En realidad, la novela Padre no es autobiográfica, pero tiene elementos autobiográficos y se mezclan, pues tanto el padre de la novela como mi padre no eran tipos intransigentes ni autoritarios, sino más bien tipos con dejadez y aparente desinterés. Me pareció inevitable hacerlo, es una novela que hice como homenaje a él, que escribí también como para quitarme ciertos fantasmas. No pude hacer una novela autobiográfica. Primero, porque, no me interesó. Pero sí me interesó hacer esta mezcla entre biografía y ficción porque fue la manera en la que la novela fue pidiéndose, fue exigiendo nacer. Y en ese sentido, cuando te decía, de darme cuenta de qué monstruo es, es un rollo no tan consciente, sino que te lo va dando el mismo impulso escritural. Entonces escribes un capítulo y te das cuenta de que estás pensando en tres o en cuatro, entonces, dices, esto es una novela. No es que lo decidas previamente, sino que la misma escritura te va diciendo. Pero si empiezo a escribir un capítulo y veo que su conclusión viene cinco, seis, diez páginas adelante, pues cuento; o si tengo nada más cinco imágenes y con eso puedo decirlo todo, pues poema, y si esas cinco imágenes satisfacen mi necesidad de decir, bueno… Entonces, así más o menos es como voy eligiendo, aunque en realidad no sería una manera de elegir.
Diógenes Laredo: A mí como escritor me gustaría saber cómo llegas a donde llegas. O sea, ¿cómo surge una herida? ¿Cómo te raspas? ¿Cómo lidias con la herida?
Rodolfo Dagnino: Las heridas te las da la vida. En ese sentido, un escritor, un poeta, no es distinto de cualquier persona. Nada más que el escritor o poeta elige o es elegido, no en términos divinos o metafísicos, es elegido por una necesidad de comunicación. Pero sí, en términos de que, lo que escribes, tienes la intención de que trascienda a una charla de mesa; tienes la intención de que alguien lo lea, porque tú ya te quedas atrás, y porque la intención es que trascienda lo inmediato, el contexto de la inmediatez.
No hay una necesidad de comprensión. Sí, claro, hay que compartir un código. El circuito de la comunicación, el ciclo comunicativo. Si no tienes el mismo código (lenguaje) no puedes pasar a otro nivel, pero pasado ya ese estadio de compartir el código, no es tanto que te comprendan, porque la comprensión para mí viene aparejada de, digamos, un reconocimiento cercano. Yo no sé si quiero que me comprenda un joven de Chiapas. Si agarra mi libro ya no se trata de mí. Entonces lo que el joven de Chiapas lee, lo lee de sí mismo, lee lo que comprende, su vida. Si él puede o logra conectar con algo de su vida a partir de lo que yo escribo, siento que comprenderme a mí no es importante, o sea, yo leía a Sabines cuando era chavo y a mí me valía verga Sabines (risas). En serio, en esa relación lo que estaba viviendo era lo que yo sentía al leer a Sabines, es lo más hermoso que te da la lectura, y la lectura de poesía. Yo leía a Vallejo y a mí me valía madre lo que sentía Vallejo. Después, claro, tienes que estudiar, sabes en qué circunstancias vivió Vallejo, sientes pena por Vallejo y la chingada...
Una de las dificultades que tiene la literatura, es precisamente la materia prima, que es, la palabra. La literatura se hace con palabras y la palabra es, digamos, común a todos, afortunadamente. De repente hay alguien que pueda creer que por el simple hecho de poner palabras por escrito ya esté haciendo literatura, y sucede mucho, ¿no? (risas). Hemos visto libros publicados que no tienen ni siquiera un trabajo literario, no hay un discurso, no hay lecturas, no hay nada. Suena hasta ridículo, pero sucede. Porque la materia prima de la literatura es algo con lo que convivimos desde morros, en cambio la música es un lenguaje aparte, la música sin letra, la música instrumental. No cualquiera con una guitarra dice: “voy a hacer una canción”, la simple técnica de tocar la guitarra ya impone. Además, la música tiene otro idioma, es el idioma de los extraterrestres. Yo mismo he participado en grupos de rock, y no me considero un músico. Es complejo, porque en realidad uno cree o creería o se cree que la literatura no se tiene que escribir porque ya usamos las palabras. Ya aprendiste a hablar, bueno, ahora ponte a leer para que aprendas qué onda con el lenguaje literario, para que veas lo complejo que es. Hay quienes creen todavía que el lenguaje poético es decir cosas lindas. Eso está muy lejos de lo que en realidad ha sido la poesía durante todos estos siglos.
En conclusión, descubrí en el testimonio de Rodolfo Dagnino una celebración de la palabra como un segundo nacimiento, donde la poesía emerge naturalmente del encuentro con la vida misma. La literatura, como lo expresó, es un oficio de constante aprendizaje y reinvención, donde cada obra es un testimonio de las múltiples formas de decir lo mismo de manera distinta. En su voz, encontré el eco de un compromiso con la comunicación auténtica, donde las palabras se convierten en puentes que conectan experiencias individuales en un lenguaje universal. En su encuentro con la página en blanco, Dagnino no enfrenta un vacío sino un espacio lleno de posibilidades, donde las ideas se gestan y toman forma antes de ser plasmadas. Es un proceso que abraza la incertidumbre y la transforma en poesía, en narrativa, en un intento constante de capturar la esencia fugaz de la vida y de la propia experiencia humana. Escuchar sus reflexiones fue adentrarse en un mundo donde las palabras adquieren vida propia, donde cada verso es un eco del pasado y un susurro hacia el futuro. En este santuario de letras y libaciones, aprendí que la literatura no solo se lee o se escribe, sino que se vive, se respira y se siente en cada palabra compartida entre aquellos que aman la magia del lenguaje, como nosotros.